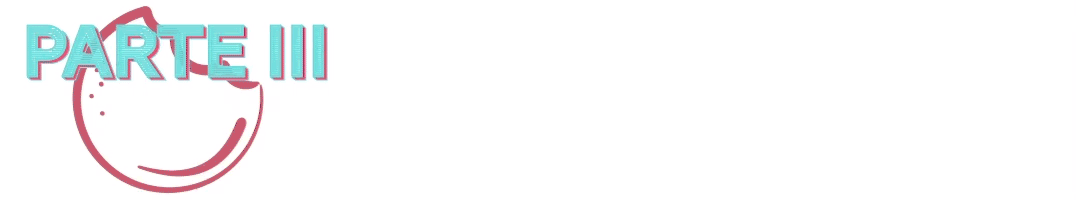Revolución en la fábrica de alfajores
El nuevo dueño de la golosina nacional argentina le dejó de pagar a sus trabajadores, en su mayoría mujeres. Entonces, decidieron tomar el control de toda la operación.
Era una noche lluviosa, y los trabajadores en huelga se refugiaban donde podían: algunos acurrucados bajo una pequeña carpa, otros bajo sombrillas de playa. Tenían miedo y frío, pero por esto habían votado. Estaban acampando afuera de la fábrica La Nirva, donde todos habían trabajado largas horas por años, cada uno desempeñando un pequeño papel en la elaboración del alfajor Grandote, un gigantesco postre de galletas rellenas de dulce de leche cubiertas de chocolate, y posiblemente la golosina más popular en Argentina.Pero, por más de cinco años, el Grandote había desaparecido del mercado. Y los trabajadores, que habían pasado gran parte de sus vidas haciendo estas galletas, no estaban contentos.
Ninguno de ellos jamás había hecho algo así, pero la situación era crítica. Cerca del 80 por ciento de los trabajadores eran mujeres, la mayoría de ellas el sostén principal de sus hogares. Muchas habían estado en la compañía por más de una década. Pero últimamente, tenían dificultades para llevar comida a la mesa. Hacía meses que no cobraban su salario completo. En mayo de 2020, a medida que el coronavirus se propagaba en el país, regía una estricta cuarentena a nivel nacional. Mientras casi todo el país permanecía encerrado para protegerse del virus, estos trabajadores estaban acampando, en un intento desesperado para exigir lo que se les debía.
Todavía no se daban cuenta de los muchos giros y vueltas que su camino colectivo estaba a punto de dar.
La fábrica La Nirva es un gigantesco edificio de tres pisos de altura y media manzana de extensión en las afueras de Buenos Aires. La fábrica tenía cerca de 120 empleados en 2018 y contaba con la capacidad de producir 1,6 millones de unidades diarias, entre alfajores y otras galletas. Ya que la mayoría de los empleados vive en la capital o en pueblos cercanos, se transportan cada día a la fábrica en tren, autobús o auto.
Por 22 años, Carmen Gómez, una cocinera y operaria de 42 años de edad, viajaba una hora por día al trabajo. El de la fábrica de alfajores fue el primer empleo formal de Carmen tras abandonar la secundaria para ayudar a mantener a su familia. Poco después de comenzar a trabajar allí, se casó y tuvo a su primer hijo, que ya tiene 20 años. Con frecuencia dice que La Nirva es “como mi segundo hogar”.
En 2017 Argentina se dirigía a la más reciente de una larga lista de crisis económicas. Las medidas promercado introducidas por la nueva administración presidencial fracasaron en estimular la economía, llevando en cambio al país a un nuevo récord de inflación y a niveles de deuda sin precedentes, así como a un alza severa en la pobreza y el desempleo. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, cerraron 24.505 negocios argentinos. Tras operar la fábrica por más de 30 años, los dueños originales de La Nirva vendieron la compañía en 2017 al Grupo Blend, un conglomerado cuyos dueños eran los empresarios Matías Pérez Paradiso y Marcelo Iribarren.
“ Los primeros meses, fue igual que antes. No teníamos problemas de pago," dice Marcelo Cáceres, un empleado de La Nirva de 36 años de edad que comenzó a trabajar ahí en 2008, poco después de terminar la secundaria Trabajó en el laboratorio de la fábrica hasta que se lastimó la espalda y tuvo que moverse al departamento de limpieza. También fue el delegado del sindicato de trabajadores desde su segundo año en La Nirva. ¿Por qué? “Soy un poco loco y no me gustan las injusticias”, dice.
Durante la primera década de Marcelo en la fábrica, esas injusticias normalmente se limitaban a preocupaciones sindicales comunes, como que descansos para el almuerzo que no duraban lo suficiente. Las cosas cambiaron, dice Marcelo, poco después de que el Grupo Blend tomara las riendas: comenzaron a reducir horarios y eliminaron las horas extras y las bonificaciones. Para principios de 2018, los empleados dicen que solo trabajaban tres días a la semana. Las cosas siguieron empeorando desde entonces.
Mónica Moyano, una empleada que ha trabajado en la fábrica 22 años, notó que la mercancía no estaba saliendo. “Seguíamos produciendo, pero se hacía y se quedaba en el depósito”, nos dice. “Muchas veces teníamos que abrir cajas para tirarlos, porque se habían vencido”. En sus dos décadas en la fábrica, nunca antes había visto que sucediera eso.
Entonces la luz eléctrica, el gas y el agua dejaron de funcionar. Aparentemente, los nuevos dueños no habían estado pagando las cuentas. Por casi un año, los trabajadores no pudieron producir nada. Todavía les pagaban durante este periodo, pero solo alrededor de 4.000 pesos (unos $140 entonces) cada 15 días, una fracción de sus salarios normales.
“Empezamos a notar cómo decaía la fábrica", dice Noelia Romero, una empacadora que había trabajado para la compañía 12 años. “Ahí fue cuando comenzamos a preocuparnos verdaderamente por la situación: ‘Él no puede pagar las cuentas, ¿cómo nos va a pagar a nosotros?, nos preguntábamos ”.
Las preocupaciones de Noelia estaban más que justificadas. Poco después, el Grupo Blend no solo dejó de pagar a sus empleados, sino que también a sus proveedores. Mientras tanto, sus clientes tampoco estaban satisfechos. Por mucho tiempo La Nirva les vendió alfajores a supermercados y gasolineras, que pagaban por adelantado por los envíos. Cuando el Grupo Blend tomó las riendas, esos negocios continuaron haciendo pagos por adelantado, pero dejaron de recibir sus galletas a cambio.
De repente, la mitad de los empleados fueron despedidos. Marcelo, el representante del sindicato, hizo ruido y trató de defender a sus colegas despedidos, pero dice que un día recibió una llamada ominosa: “Dejá de molestar o te vamos a pegar un tiro”, escuchó del otro lado de la línea.
Para octubre de 2019, tras casi un año con la fábrica cerrada y de recibir solo porciones de sus salarios, los trabajadores se declararon en huelga. “Estábamos en asamblea permanente”, dice Marcelo, explicando que estaban en la fábrica discutiendo la situación. Paradiso, el nuevo codueño y principal accionista, prometió reiniciar la producción y juró que pagaría todos los salarios atrasados.
Mantuvo la mitad de su promesa. Antes de final del mes, la fábrica reabrió y los trabajadores detuvieron la huelga e hicieron muchos, muchos alfajores. La compañía finalmente acordó pagar los salarios atrasados a los trabajadores, entregando cheques de hasta 300.000 pesos ($5.000 dólares). Los trabajadores se fueron a sus casas llenos de esperanza para las fiestas. Pero el asunto no había terminado todavía.
Los bancos estaban cerrados, así es que muchos de los trabajadores se quedaron con sus cheques. Otros necesitaban el dinero inmediatamente, y los cambiaron en casas de cambio privadas o se los dieron a amigos o parientes a cambio de efectivo. Eventualmente todos se dieron cuenta de lo mismo: los cheques habían rebotado. La compañía no tenía fondos.
Según el registro oficial de deudores de Argentina, hay por lo menos 290 cheques declinados a nombre de La Nirva S.A. que suman un total de 5,2 millones de pesos argentinos o unos $1.2 millones de entonces. No solo estaba la compañía endeudada con sus empleados – también le debía $6 millones a los dueños previos y $370.000 a bancos y otras instituciones financieras.
“Me quería matar”, dice Carmen, quien le había pedido dinero prestado a sus hermanas para comprar comida y planeaba pagarlo tras cobrar su cheque. A Marcelo un amigo le cambió el cheque y tuvo que vender un auto y otras propiedades para pagarle. Su amigo le dio algo de tiempo para que le pagara, pero otros no corrieron la misma suerte. “Tengo un colega que tuvo un problema serio porque lo cambió con comerciantes de la calle. Gente sin escrúpulos”, dijo Marcelo solemnemente. “Lo amenazaron de muerte”.
Fue una Navidad estresante para los trabajadores. Algunos buscaron nuevos empleos, pero muchos temían ser demasiado viejos para competir en el mercado laboral, especialmente en la medida en que la crisis económica hacía que escasearan los empleos para todos en Buenos Aires.
En febrero de 2020, los empleados decidieron que ya no podían quedarse de brazos cruzados. Decidieron protestar al frente de la fábrica. A la vez que se corrió la voz sobre su lucha, algunos maestros locales, vecinos, estudiantes universitarios, miembros de grupos políticos de izquierda y otros se les unieron para apoyarlos. Muchos también donaron al fondo de lucha de los trabajadores.
Fueron vecinos que los apoyaban quienes dieron la alerta a los trabajadores sobre una nueva información clave: notaron que un camión entraba por la noche y se llevaba maquinaria. Tal parecía que el Grupo Blend quería vender los equipos y vaciar la fábrica. Los trabajadores no estaban dispuestos a dejar que eso sucediera. Fue entonces que decidieron hacer guardia en la fábrica todo el tiempo. Sus protestas diurnas se expandieron y se convirtieron en campamentos nocturnos.
Los trabajadores de La Nirva no estaban solo protegiendo su fuente de ingreso. Estaban defendiendo un emblema nacional. Quizás nadie ha documentado la relevancia cultural y las peculiaridades de los alfajores mejor que Facundo Calabró, más conocido como el “Catador de alfajores” (@alfajorperdido) en Twitter, donde publica lo que opina sobre las diferentes versiones que prueba de la querida galleta.
“Los alfajores despiertan unas pasiones irracionales semejantes a las que generan otros elementos de nuestra cultura, como pueden ser los equipos el fútbol o las religiones”, nos dice Calabró. Él dice que el amor y la devoción que siente la gente por las varias marcas de alfajores están conectados con la identidad argentina. Ciertas regiones de Argentina tienen sus propias marcas locales; hay alfajores de lujos para comer en restaurantes, o sencillos que se pueden comprar en una tienda de barrio. Hay de los que se compran en el comedor escolar, o de los que se hacen en casa.
“Un alfajor puede definir a la persona, a su barrio o incluso a su infancia”, dice Calabró.
La Nirva produce dos de esos alfajores que definen identidades: La Recoleta, el de alta gama y el Grandote, el alfajor del pueblo. Este último es el que los vendedores ambulantes ofrecen en los trenes y autobuses a trabajadores rumbo a sus empleos, el que con su galleta triple y su doble relleno de dulce de leche llena fácilmente cualquier barriga hambrienta. Incluso aunque no sea su alfajor preferido, generaciones de argentinos reconocen esta golosina de gran tamaño y recuerdan su jingle de doble sentido: “Ya probaste el chiquito, ahora probá el Grandote”.
Para Calabró, sería el público argentino en general el que estaría en riesgo de perder parte de su identidad si el Grandote dejara de existir. “Cuando desaparece un producto así, la cultura argentina pierde algo valioso”, dice.
Los trabajadores tomaban turnos en la protesta durante la noche. Sus familias también ayudaban: Antonella Llanos, una madre soltera de 31 años que trabaja en la fábrica, se unió a la protesta, y cuando tenía que irse a la casa para cuidar de su hija recién nacida, su padre la reemplazaba en la fábrica. Los vecinos les mostraban apoyo ofreciéndoles sus casas para que usaran el baño, además de darles galletas y mate – una forma muy argentina de infundir algo de calor y energía en el cuerpo.
Antonella Llanoy y Sergio.
Las cosas dieron un giro la noche del 10 de mayo. Los trabajadores habían estado protestando pacíficamente durante una semana cuando recibieron una visita de la policía local.
“La policía llegó de la nada. Eran como 10”, recuerda Marcelo. A punta de pistola, les dijeron a los trabajadores que no podían estar ahí por la cuarentena por COVID-19. Los trabajadores insistieron que no tenían otra opción. “Discutimos con el comisario”, recuerda Noelia. De nada les sirvió.
Eventualmente, las patrullas sacaron a los trabajadores.
“Un grupo terminó en la plaza, otro en la ruta [carretera]”, dice Marcelo. “Y yo terminé en la comisaría”. Tras un par de horas, Marcelo fue liberado y los trabajadores, desafiantes, volvieron a la protesta.
Dos días después de ese encuentro, Barrios de Pie, una organización social que hace trabajo comunitario en vecindarios de bajos ingresos, ayudó a organizar una “olla popular” en la entrada de la fábrica. El nombre "olla popular"es tanto literal como figurativo: la comunidad local se reúne y comparte comida, normalmente por una causa social. Las ollas ayudaron a los trabajadores a alimentar sus espíritus y llenar sus estómagos con chocolate caliente para el desayuno y un guiso tradicional de fideos para la comida.
Para muchos, los alimentos eran mucho más que un simple gesto; era el sustento que necesitaban con urgencia. “Muchos compañeros se llevaban esa misma comida a sus casas porque no tenían con qué comprarse la comida del día”, dice Paula Rojas, una trabajadora de 32 años que apenas llevaba apenas dos años en la compañía cuando inició el conflicto.
Mientras los huelguistas conseguían el apoyo de la comunidad, los dueños fueron más allá y demandaron a los trabajadores por causar un disturbio público frente a la fábrica. Eso solo logró conseguir que los trabajadores aumentaran la presión. Marcharon en protesta hacia el Ministerio de Trabajo. Tomó tres meses de protesta para que el ministerio siquiera llevara a cabo una audiencia, y aun así los dueños no se molestaron en comparecer.
Al final, y tras meses de negociaciones infructuosas, el gobierno, los trabajadores y los dueños llegaron a un acuerdo. Uno mejor de lo que esperaban: Paradiso (el ejecutivo con el que los trabajadores habían tenido más intercambio durante toda la situación) prometió pagarles la mitad de la cantidad que les adeudaba. Mejor aun, el trato estipulaba que, si no les pagaba, tendría que entregarles las llaves de la fábrica a los trabajadores para que gestionaran ellos mismos el negocio.
La fecha límite llegó y pasó, y Paradiso no pagó un solo peso. Tampoco entregó las llaves de la fábrica. Los trabajadores, exhaustos y frustrados, querían volver al trabajo, aunque tuvieran que tomar las riendas de la fábrica y comenzar a producir y vender las galletas ellos mismos.
Y eso es exactamente lo que hicieron.
“Nuestros abogados nos dijeron que podíamos entrar a la fábrica y continuar la protesta adentro”, dice Noelia. Así que entraron. Todo estaba aún ahí, más o menos tal y como lo recordaban: las tres cadenas de montaje, los hornos enormes, la chocolatera y la glaseadora de azúcar, hasta sus delantales blancos.
“Pensamos: bueno, entramos. ¿Ahora qué hacemos, ahora que estamos acá adentro?”, dice Paula.
Había la suficiente materia prima con la que volver a trabajar, y tenían la masa laboral necesaria para reiniciar la producción. Así es que comenzaron a volver a hacer galletas. Por supuesto, todavía necesitaban clientes. Así fue como los trabajadores de La Nirva no solo se convirtieron en sus propios jefes, sino en sus propios vendedores. “Cada uno se llevaba alfajores para vender por su cuenta”, dice Paula. “Yo los llevaba a las negocios de mi barrio y ponía carteles en mi casa para que la gente supiera que estaba vendiendo”.
La idea de convertir la fábrica en una cooperativa de trabajadores comenzó lentamente a convertirse en realidad. Hurgaron en viejos archivos y documentos, tratando de encontrar los nombres de clientes y mayoristas para volver a acceder a las tiendas. Con la ayuda del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, iniciaron su solicitud en el organismo gubernamental que regula las cooperativas de trabajadores. El obtener el reconocimiento oficial del gobierno sería un paso importante hacia la meta de tomar el control de la fábrica.
En julio de 2020, recibieron finalmente la noticia: estaban reconocidos legalmente como una cooperativa de trabajadores.
“Todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, valió la pena”, dice Noelia.
Por votación los trabajadores eligieron a Marcelo presidente de la cooperativa. Consiguieron su primer gran cliente. Un vendedor que solía trabajar con La Nirva contactó a la recién organizada cooperativa y le pidió que produjera alfajores para una nueva marca. Esa compañía incluso les proveería la materia prima, lo cual significaba que los trabajadores tendrían verdaderamente un camino para llevar la empresa a un nivel de producción óptimo.
“Todo el mundo había vivido situaciones muy feas”, dice Noelia. “Pensamos que todo estaba perdido, y recuperar nuestros trabajos fue una sensación indescriptible”.
La Nirva no es la primera empresa en Argentina en ser “recuperada” por trabajadores perjudicados, sino que la más reciente en un movimiento que se catalizó a finales de los noventa. En aquel entonces, la deuda externa de Argentina había alcanzado el más alto nivel en su historia, y el país dependía cada vez más de productos baratos importados, causando el cierre de fábricas en todo el territorio. No era poco común ver a dueños de empresas vaciar sus fábricas, vender la maquinaria y despedir a todos sus empleados.
Pero no todos los trabajadores estaban dispuestos a empacar sus cosas e irse a casa. A lo largo y ancho del país, exempleados ocuparon toda clase de empresas (incluso un hotel cuatro estrellas en el centro de Buenos Aires) con la meta de revitalizar los negocios cerrados y preservar sus empleos. Eran ignorados por las autoridades – si tenían suerte. Cuando no, la policía reprimía brutalmente sus protestas. “En ese entonces, era muy difícil para los trabajadores recibir cualquier clase de reconocimiento”, dice Juan Pablo Hudson, un sociólogo y periodista que pasó siete años con empresas recuperadas mientras escribía el libro Acá no me manda nadie: Empresas recuperadas por obreros.
Pero el movimiento fue gradualmente ganando fuerza y para el 2001, según Hudson, “el fenómeno recibió [mucha] atención política y pública”. Y decir que el 2001 fue un año tumultuoso para Argentina es decir poco. El solo mencionarlo evoca los disturbios del 19 y 20 de diciembre de ese año, cuando miles de protestantes de casi todas las clases sociales salieron a las calles para exigir un cambio político y económico. Los protestantes chocaron con la policía, el entonces presidente Fernando de la Rúa decretó un estado de sitio, y 39 civiles resultaron muertos. Las calles no se habían calmado todavía cuando De la Rúa renunció en desgracia antes de que terminara el año.
Dos años después, la nueva administración de centro-izquierda del presidente Néstor Kirchner comenzó a crear políticas en respuesta a las demandas de las protestas de 2001. En 2004, el Ministerio de Trabajo creó un programa para cooperativas autogestionadas de trabajadores, y desde entonces ha construido una estructura para legalizar a las empresas recuperadas. Aun así, no es fácil conseguir que una cooperativa sea reconocida. Los procesos legales por los que tienen que pasar los trabajadores son arduos y, por supuesto, los dueños no se desprenden fácilmente de sus empresas.
La noche del 7 de diciembre de 2020, los trabajadores recibieron un mensaje del guardia de fin de semana de la fábrica. Acababa de ser expulsado por una "patota” (es decir, una banda de matones) que, él asumió, había sido enviada por los dueños. La noticia del ataque se esparció y los trabajadores volvieron a la fábrica, formando una asamblea al frente. Una vez más, no estaban solos. Vecinos, miembros de organizaciones de izquierda y hasta su abogada se presentó en la entrada.
La urgencia del momento era clara. Paradiso no iba a respetar el acuerdo verbal al que habían llegado en el Ministerio de Trabajo, y la legalidad de ese acuerdo era lo suficientemente ambigua como para hacer difícil desalojar a una parte o la otra. “Nuestro abogada nos dijo: ‘Depende de ustedes. O los sacan, o ellos se quedan con la fábrica’”, dice Marcelo. Era imprescindible que los trabajadores entraran.
La fábrica estaba cerrada desde adentro, y la descripción que el guardia nocturno había dado de los hombres que estaban adentro no los pintaba precisamente como debiluchos. Mientras los trabajadores discutían qué hacer, se dieron cuenta de repente de que Marcelo ya no estaba junto a ellos.
Se había subido a su Fiat 147, dado en reversa y chocado su carro con la esquina del portón del almacén.
“Fue de película”, nos dice Marcelo. El resto de los trabajadores miraban en shock todo el incidente. Nunca imaginaron que él haría algo como eso. Pero ahí estaba, chocando su auto contra los portones una y otra vez hasta que creó una forma de entrar. Inmediatamente, los trabajadores y sus vecinos corrieron hacia adentro, las mujeres al frente. Marcelo estaba detrás de ellos con un hierro en la mano.
“No pensás en el miedo en esos momentos”, dice Noelia. “Una no sabe lo que va a encontrar adentro. Era cuestión de entrar y luchar o perderlo todo”.
Entonces vieron a sus oponentes. “Eran como los patovicas [porteros] de un baile [una discoteca]”, recuerda Paula. “Enormes”. Pero los trabajadores tenían un arma que sus oponentes no. Así lo dice Paula: “Conocemos la fábrica como la palma de nuestras manos”.
Los trabajadores habían escogido estratégicamente sus puntos de entrada para ejecutar su plan, y pronto tuvieron a los otros acorralados y superados en número. Alimentados por la adrenalina de toda la situación, los trabajadores y sus vecinos sacaron a los matones de la fábrica. Afuera, una muchedumbre ferviente de más trabajadores y personas esperaban y cantaban en desafío: “Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode”.
Más de un año después de la confrontación en la fábrica, La Nirva continúa operando como una cooperativa de trabajadores, y los cambios en la fábrica son visibles. De las 10 oficinas que eran ocupadas por dueños y administradores, todas permanecen vacías salvo una que los trabajadores usan para sus reuniones. Muchos de ellos han asumido nuevas tareas y responsabilidades. Noelia, una empacadora de galletas que ahora es miembro del comité ejecutivo, dice que aprender a gestionar la compañía fue la parte más dura del proceso. “Éramos empleados que nunca supimos cómo hacer una venta o llevar un balance”, dice ella.
Paula, que solía trabajar en la cadena de montaje de galletas, está ahora también a cargo de los pagos – algo que dice hace mejor que el administrador anterior. ¿Cómo es que trabajadores sin ninguna experiencia previa en áreas como contabilidad aprendieron a hacer esas cosas? “Es un poco de todo. A veces, es simplemente lanzarse”, dice Paula. “O preguntarle a trabajadores de otras cooperativas… y mirar tutoriales en línea”.
“Es muy satisfactorio”, refleja. “Cada día se aprende algo, pero no solo para una. Se aprende para cada uno de tus socios”.
“Toda la producción está en nuestras manos”, continúa Paula. “No hay una sola persona dando órdenes. Cada decisión se toma por voto de mayoría en una asamblea de trabajadores”.
Ahora que los empleados conocen como funciona la compañía, con frecuencia se quedan trabajando más allá de sus horarios. “Sabemos que esto es nuestro, así que exigimos más de nosotros mismos”, dice Noelia.
Ahora que trabajan con solo la mitad de su personal original, y con máquinas que necesitan ser reparadas con urgencia, producen aproximadamente 200.000 alfajores al día. Eso apenas les da para subsistir, pero esperan crecer. Incluso han añadido un nuevo producto al catálogo: Carmen sugirió elaborar panes dulces, que se consumen tradicionalmente en la Navidad.
En cuanto a los alfajores: ¿Pueden los consumidores probar la diferencia entre una galleta elaborada por una empresa privada y otra por una que le pertenece a los trabajadores? De hecho, dice Marcelo, sí pueden. “Mejoramos la calidad de todo, en comparación con los previos dueños. Ellos compraban lo peor de todo. Pero nosotros no: Compramos un buen chocolate, un buen dulce de leche, usamos buena harina”. No es solo cuestión de ingredientes de calidad, dice él – es una filosofía completamente diferente. “No buscamos, como un empresario, ganar plata, plata, plata. Producimos calidad”, declara con orgullo.
Calabró, el Catador de Alfajores, dice que su más reciente cata de la versión de los trabajadores de la famosa galleta lo dejó positivamente sorprendido. “Son más prolijos”, concuerda. “A mí me parece fabuloso que sobreviva que lo recupere una cooperativa y no una emppresa privada. Es como si se validara el carácter colectivo del alfajor”.
El rol de Marcelo como presidente de la cooperativa de trabajadores trae muchas más responsabilidades, pero él acepta su nuevo papel con gusto. “Es mi lucha. Es la lucha de mis compañeros. Y todavía ganamos. Cada día, uno se despierta y lucha. No hubo un día tranquilo para mí o mis compañeros desde que esto comenzó”.
Efectivamente, no hubo ningún día tranquilo: el 30 de diciembre de 2021, los trabajadores recibieron un mensaje en su chat de WhatsApp. El juez Fernando D’ Alessandro había dictado una orden de desalojo en el marco de una denuncia presentada por Paradiso. (Ni el Grupo Blend ni Paradiso respondieron a una petición de comentario para este artículo).
“Terminamos el año con un trago muy amargo”, nos dice Noelia, mientras protesta una vez más frente a la fábrica. “Es muy triste pensar que nos vamos a quedar en la calle, además de la bronca que da ver que que un hombre que estafó a tanta gente recibe apoyo de la Justicia”.
La sola posibilidad de que los trabajadores sean expulsados de la fábrica tuvo un efecto inmediato en la cooperativa. Marcelo nos dice: “Veníamos bien, con proyectos para arrancar el 2022 con todo, pero este problema nos frena. Uno comienza a tener problemas con los proveedores y con la gente que nos compra… Te dicen, ‘Tienen una orden de desalojo, ¿me vas a pagar? ¿Me vas a cumplir’?”.
Los abogados de la cooperativa están apelando el desalojo, comprando así algo de tiempo. Y los trabajadores están de nuevo en protesta, todavía acompañados por sus vecinos y más miembros de la comunidad que los apoyan.
El 6 de enero llevaron a cabo un evento en los portones de la fábrica, atrayendo a unas 200 personas. Siguieron el 29 de enero con un festival con bandas musicales, castillos inflables y bufés. Cerca de 400 personas llegaron. El 10 de febrero, hubo una marcha masiva desde el Obelisco, un monumento en el corazón de Buenos Aires, hasta el Juzgado Nacional en lo Comercial n° 7, donde se ventila la petición de orden de desalojo de Paradiso. Una muchedumbre ferviente compuesta por trabajadores, activistas y vecinos se detuvieron frente al edificio, aplaudiendo, agitando las manos en el aire, brincando y gritando: “Matías Paradiso estafador. ¡Los trabajadores de La Nirva siguen produciendo sin patrón! Vamos a luchar hasta el final, el desalojo no va a poder pasar”.
Entre todo ese ruido, Marcelo, Paula y una tercera trabajadora llamada Lorena Pereira llegaron hasta el juzgado donde se les dijo que, ante los ojos de la ley, estaban ocupando la fábrica ilegalmente – por lo menos hasta que La Nirva S.A. se declare oficialmente en bancarrota.
Mientras tanto, concejales que apoyan a los trabajadores sometieron a la legislatura local un proyecto de expropiación que podría legalmente otorgarle la fábrica a los trabajadores. Tras abandonar el edificio, Marcelo se dirigió a la muchedumbre que lo apoyaba y esperaba afuera ansiosa de escuchar lo que él tenía que decir.
“Tuvimos que pasar por mucho para llegar a este punto”, les dijo Marcelo. “Pasamos frío, pasamos hambre. Pero veo que no estamos solos”. Le pasó el micrófono a Paula que al principio estaba reacia pero que al final lo tomó y dijo: “En nombre de las 55 familias que dependen de esta fábrica, vamos a seguir peleando … La Nirva es y seguirá siendo de sus trabajadores”.
La muchedumbre repitió las últimas palabras de Paula en una nueva ola de cánticos. Bajo el tremendo sol de verano que les recordó lo lejos que llegaron desde esas noches frías y lluviosas, los trabajadores se sintieron más listos que nunca.
Sofía Kuan is a Guatemalan-Taiwanese multimedia journalist who focuses on stories lying at the intersection of culture and social issues.
Facundo Iglesia is an award-winning Argentinian journalist who covers social issues, politics, and alternative cultures.
Daiana Valencia is an independent documentary photographer and visual storyteller based in Buenos Aires, Argentina.
Brendan Spiegel is the Editorial Director and co-founder of Narratively.
Yunuen Bonaparte is a photojournalist and editor based in Brooklyn.